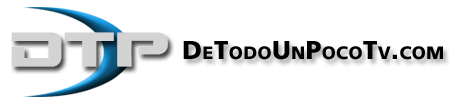Cuando empiezan a preguntarme qué es esto que se llama tequila, ¡ah! ¿que ahora recuerdan que es el licor del cóctel Margarita y que, con éste te agarras unas resacas bien pesaditas de largas?,
¡claro!, el tequila es un aguardiente rudo, rarito y (aquí van los más enterados) que raspa nuestros sentidos igual que si frotásemos boca y gaznate con las puntiagudas hojas del cactus del cual se origina, la que empieza a partir de ahí soy yo, activándome como una bomba de relojería.
Segundos después, parece que se me nubla la vista con chispeantes fuegos artificiales en el momento preciso en que estoy contando que Tequila es asimismo el nombre de un volcán, y que por estos parajes donde crece el presunto cactus -que por cierto es una planta con clasificación científica bajo el nombre de Agave Tequilana Weber- suelos y subsuelos también se caracterizan por su abundancia en hierro y en ese duro mineral que es el ónix y que, al fin y al cabo, jamás podrá apagarse todo ese «fuego» de mi amado y fogoso espirituoso homónimo del volcán, porque ni siquiera su enemigo jurado, el agua, en todo el año, salvo en verano, se atreve con él, cayendo la lluvia de vez en vez como si de una sola presencia testimonial de la protección del cielo se tratara…
Y es que en tierra es la mano del hombre la que actúa jugando con los destinos del fuego que, según los fines buscados por su manipulador, tanto podrá consumirnos entre sus llamas como reconfortarnos con su tónico calor.
Este es el caso de mi explosivo tequila. Y, por eso tenemos razón tanto sus difamadores como la presente escribana, que lo adora como al fuego los antiguos griegos que, por considerarlo como una conquista del hombre sobre la divinidad, no permitían que se apagara nunca en ninguno de sus altares.
LOS PIRÓMANOS Y LOS DIVINOS
En la historia mundial del «Garrafeo Espirituoso», el caso del tequila es único. Ninguno de los demás espirituosos de la misma categoría, el whisky, la ginebra, el vodka, el brandy, el cognac, el ron, se las ha visto en esas. Los usurpadores, en países tales como U.S.A., Japón e incluso España, nunca lo han tenido tan fácil.
Para empezar, ni siquiera el nombre tequila estaba protegido por una D.O. Esta sólo empezó a legislarse en el año 1973 y… ¿a funcionar?
De ahí que, denunciando, y casi en forma de súplica, a las miles de abrasadoras adulteraciones, existen documentos escritos y firmados por doctores del mismísimo México, y que publicados en la prensa datan, ¡ojo! de los años 80. Y, por si esto fuera poco, en 1970, es el propio gobierno, quién amparándose en la falta de cultivo del Agave Azul para suministrar a tanta demanda, legalizó que se nombren y se hagan bajo la etiqueta tequila incluso los que se han elaborado con tan sólo un 51% del selecto maguey. Y nos preguntamos ¿de qué se compone la otra mitad? No creo que haya otros espirituosos de renombre que se precien de ser unos combinados de destilados de distintas materias primas.
Ahora se entiende (antes podía parecernos fervor patriótico o histerismo de puristas) el que unos expertos mejicanos nos insistieran en que un buen tequila es un varietal 100% de Agave Azul originado en el estado de Jalisco y todo ello bien impreso en su etiqueta.
Así, y con un proceso de destilación parecido al del cognac, el espirituoso de tequila es tan grande como sus históricos congéneres. Tanto es así que sus envejecidos, de tonos ambarinos, «reposado» y «añejo» se pueden disfrutar derechitos y solitos. Mientras que el joven aporta el calor divino deseado por los excelentes esquemas cocteleros que se edificaron para ser su trono.
ODIO EL MARGARITA
Mi primer encuentro con el cóctel Margarita se sitúa en Canadá a eso de los dieciséis años. Lo recuerdo como un desagradable compuesto tremendamente ácido al tiempo que muy empalagoso. No obstante, en aquellas épocas era muy consciente de que aún no estaba preparada para la vida moderna, sinónimo para mí de ser adulta, por lo cuál deducía que tenía que sospechar de mi paladar virgen y que, como consecuencia, tampoco podía fiarme mucho de mis propias sensaciones. Ingiriendo el susodicho combinado, ni caso a los zarpazos que primero recibía mi garganta y tampoco a los latigazos que luego parecía sufrir mi estómago. Y, al día siguiente, puesto que mi cabeza era la única en percibir sensaciones negativas, tales como hacerme creer que pesaba más que mi cuerpo de unos sesenta kilos y encima se permitía la frivolidad de estar confusa, concluía firmemente que ella era la culpable de todo; con su ligereza juvenil no había sabido llevar a estos órganos míos al buen entendimiento de las cosas de la madurez.
Bastante más adelante, con la edad oficialmente adulta, leí en algún periódico la palabra Metanol asociada al nombre de tequila seguido del adjetivo garrefero. Sobre los efectos tóxicos del Metanol se informaba que podían tardar unos cinco días en desaparecer de nuestro organismo; y que este veneno hecho «tequila» era muy difícil de detectar una vez inmerso en cócteles tan populares como son el Tequila Sunrise y el Margarita…
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Pedí inmediatamente perdón a mi cabeza; me fui corriendo a comprarme una botella de tequila en un establecimiento de garantía y, allí mismo, me hice con una receta del cóctel Margarita; y para redimirme ante éste, decidí imponerme como penitencia ensayar con todas las variadas fórmulas del Margarita. Con esto no sólo aprendí que es esencial cuidar la calidad de todos los ingredientes de un cóctel sino que el mayor secreto del chef barman consiste en las proporciones que éste empleará para cada uno de los componentes del combinado.
UNA RECETA DE AMIGOS
La receta que sigue es la acertada simbiosis de la acidez del limón con el amargor de la naranja dulce y la sequedad y punta de sabor herbáceo del tequila blanco.
En la coctelera con hielo bien duro hasta sus 3/4 partes, 3/6 de tequila blanco, 1/6 de Triple Seco, Cointreau o Grand Marnier y 2/6 de zumo de limón muy ácido; se agita enérgicamente y se sirve en copa ancha de champán previamente enfriada. En lo que se refiere a la corona de sal de la copa, lo dejo a su elección.