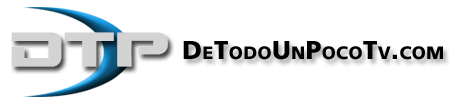Durante mi infancia, muchas veces me quedaba a dormir en casa de mi abuela.
Ella vivía en un barrio típico de aquella época, en la zona norte de Buenos Aires.
Un barrio que tenía una carga importante de las características que definía una vecindad bonaerense.
Al caminar sus calles, podíamos ver las mangueras eternas conectadas a sus canillas.
Mangueras que “vivían” día y noche, siempre conectadas, sin que nadie las molestará, y que cumplían con su labor, todas las tardes de todos los días, y en el verano, con doble turno, mañana y tarde, porque el calor intentaba abrazar a las plantas de los jardines y macetas.
Se veía alguna bicicleta olvidada, apoyada sobre la parecita de la casa de enfrente. Qué lógicamente, su dueño buscaría en algún momento, para continuar domando su andar por las calles empedradas de esa cuadra.
Alguna pelota de cuero, no muy bien inflada, que cuando se armaba partido, salíamos a patear y patear sin cesar, buscando meterla en los arcos imaginarios delimitados por alguna maceta o adoquín, que se había aflojado de la calle.
Había muchos jardines que se veían al caminar las veredas.
Muchas macetas, macetotas y macetitas. Llenas de flores de todos los colores, sin importar si se amalgamaban con la descascarada pintura de la casa.
La idea era darles color y alegría a los habitantes de esa cuadra.
Había alegrías del hogar, y muchos malvones. Que eran muy sencillo reproducir por donde se te ocurriera plantarlo. Bastaba cortar un tallito, lo clavabas en la tierra y dándole el agua necesaria, tenías un nuevo malvón, que te saludaba con sus flores, como agradeciendo que lo hubieras hecho nacer.
Mi abuela decía que ella tenía mano verde.
Que es la forma de llamar a la gente que tiene facilidad innata para cuidar y hacer crecer cualquier planta en cualquier lado.
Cuando Abu salía a su jardín a cuidar, plantar o trasladar una planta de un lado al otro, siempre me gustaba verla trabajar, intentando ser su ayudante aprendiz, queriendo obtener, aunque sea tan solo un poco, esa magia que le dio Dios para el eficiente manejo de las plantas.
Y ella me miraba.
Y se fijaba que hacía.
Y muchas veces me equivocaba o hacía algo que no debía.
Y ella, con mucha ternura, me explicaba que debíamos hacer, para mejorar mi “desastroso” trabajo.
Mientras arreglábamos lo que no me había salido bien, siempre me decía por lo bajo: “Ahora, lo haremos así, pero esta vez con amor. Vas a ver qué bien se va a poner esta plantita”.
Y tenía razón.
Cada vez que hacíamos algo en su jardín, yo sentía ese amor profundo que tenía mi abuela por la naturaleza.
Todavía no sé por qué, pero en la casa de mi abuela, me levantaba temprano.
Lógicamente, siempre mi abuela ya estaba levantada.
En la galería, estaba la mesita redonda de fierro, acompañada de dos sillas del mismo material, que pesaban una tonelada y media.
Y que tan sólo ella podía mover de aquí para allá.
En esa mesita, estaba mi vaso de leche tibia, un plato con tostadas, manteca y dulce de leche.
Ella tomaba mate de leche.
Le encantaba.
Tantas veces lo probé, queriendo que me gustara.
Pero no había caso.
“Tranquilo Ale. Cuando seas grande, te va a gustar”, me decía, cada día que lo probaba.
Frase que recién comprendí, cuando fui grande.
Y mientras desayunábamos juntos, muy temprano en las mañanas, disfrutábamos ver a los pajaritos que iban y venían felices cantando.
Estaban los que se corrían incansablemente, vaya saber con qué objetivo.
Los otros, que se bañaban en la tierra de los almácigos, dando vueltas sobre sí mismos, llenándose de polvillo.
Hasta llegaban a levantar cierta polvareda.
Pero la característica de ese momento, era el casi ensordecedor cantar de los pájaros.
Cada uno con su forma, cada uno en su tono, cada uno con su trinar característico.
Pero todos, cantaban felices y contentos.
Una de esas maravillosas mañanas de verano, no entendía porque los mismos pájaros que tan felices cantaban en la mañana, no lo hacían durante todo el día.
Es más, me atrevería a decir, que después de la siesta de la tarde, casi no se los escuchaba cantar.
Y como la abuela siempre tenía respuestas a mis preguntas, una mañana, mientras tomaba mi vaso de leche y ella me preparaba una tostada con manteca y mucho dulce de leche, le pregunté:
¿Por qué los pajaritos cantan por las mañanas?
Mientras cebaba su mate con la leche recién calentada, miró hacia los árboles con una mirada que nunca había visto.
De repente, todos los pájaros de la cuadra callaron su cantar, y nos sumergimos en un intenso pero interesante silencio.
Me miró a mis ojos, y me dijo:
“Ale. Todas las tardes, los pajaritos ven como se acerca la noche. Ellos se esconden en agujeros, en las ramas más altas, en sus nidos, y en los lugares donde creen pueden llegar a estar seguros.
Con el avance de la oscuridad, comienza el posible acecho de sus depredadores naturales como son las ratas, comadrejas, víboras y gatos.
Entonces comienzan a temer, que quizás, esa noche, sea su final”.
De golpe, la abuela dejó de hablar.
Absorbió dos veces la bombilla de su mate.
La expectativa fue notable.
Yo la miraba con mi boca entre abierta y los pajaritos ni se movían. Todos esperando que continuara ese relato.
Se cebó otro mate de leche, y continuó.
“Pero a la mañana siguiente sale el sol. Y los pajaritos comienzan a salir de sus “escondites”.
Y ven la luz, los colores y que un nuevo día los recibe con todo su esplendor.
Y los pajaritos sales a jugar, a volar, a cantar, a divertirse, porque están viviendo un día más.
Salen a festejar este nuevo día.
Otro día que comienza.
Otro día de vida.
Otro día más”
En cuanto terminó de hablar, y mientras yo intentaba cerrar mi boca, comenzó un impresionante recital de canto de todos los pajaritos del barrio, como si se hubieran puesto de acuerdo.
Creo que no solo cantaron los del barrio, fue de todos los barrios, quizás, en toda la provincia.
Así sonaba.
Ya mayor, siempre recuerdo ese día y las palabras de mi abuela.
Y trato de aferrarme al concepto del nuevo día.
De un nuevo amanecer.
A un día más de vida.
De poder ver el sol nuevamente y pensar, en la alegría que eso me genera.
Por eso, con cada amanecer, con cada nuevo sol, con cada nuevo día, agradezco el poder vivirlo plenamente.
Espero que podamos tener una eternidad de amaneceres.
Y si estamos juntos, mejor.
Ale Ramirez