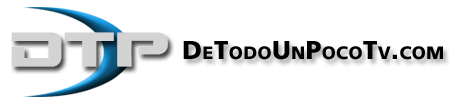Los que ya tenemos algunos años, tenemos momentos de reflexión, donde rememoramos tiempos pasados.
Y aquellos que tenemos buena memoria, llegamos a instancias increíbles de ese pasado.
Quizás porque nos acordamos verdaderamente, y otro tanto, porque ese recuerdo se nos hizo carne, de haber escuchado la anécdota en boca de nuestros padres, abuelos o hermanos.
Pero, en definitiva, recordamos cosas, que hoy en día, son vivencias diferentes y hasta impensadas.
“El mundo cambió. El estilo de vida se modificó” dicen muchos pensadores, en relación a cómo era la vida en mi infancia y adolescencia y como lo es en la actualidad.
Rápidamente viene a mi memoria, los partidazos de fútbol que jugábamos en la cortada a la vuelta de mi casa, en el barrio de Beccar.
Partidos que duraban una eternidad, donde gastábamos nuestras zapatillas más de la cuenta, y también, gastábamos nuestras rodillas, que se ponían coloradas, y no por la vergüenza.
Al finalizar el evento, salíamos corriendo a la casa de Doña Mirta, que tenía una canilla hacia la calle.
Allí, atolondradamente, nos poníamos a tomar agua, uno tras otro, poniendo bien la boca en la salida de la canilla, para no desperdiciar una gota.
“Dale, Apúrate”, le decíamos en coro, al gordo Esteban, que se quedaba en la canilla prendido como lechón a la teta.
Y no recuerdo haber tenido enfermedades graves, ni virus mortales ni bacterias asesinas.
“Que coma un poco de tierra, no le va a hacer mal, Al contrario, así gana defensas” comentario de mi abuela, cuando algún bebé se llevaba tierra a la boca, como juego espontáneo de esa necesidad de descubrir y reconocer el nuevo mundo.
En aquella época, los cambios eran evidentes, se sentían fuerte, eran motivo de emoción.
Yo usé pantalones cortos hasta el segundo grado de la primaria.
Es decir, hasta los 7 años.
Y pasar de los cortos al pantalón largo, era un verdadero y emocionante acontecimiento.
Y a pesar de la emoción que me dio, la primera vez que salí con mis pantalones largos a la calle, tuve un sentimiento de cierta vergüenza, porque sentía que todo el mundo me miraba.
Fui al almacén de Don Antonio, que estaba a la vuelta de mi casa, a comprar media docena de huevos, un paquete de harina, un paquete de arroz y 200 gramos de habanitos de chocolate, que me encantaban.
Y cuando entro al comercio, Don Antonio me dice: “Que bien Ale. Ya sos un hombrecito”, haciendo alusión a mis pantalones largos.
Qué vergüenza, pero que alegría y emoción.
Los largos eran sinónimo de cierta adultez.
Y atención, que tenía sólo dos pantalones largos.
Uno para ir al colegio, porque tenía uniforme, y otro, para salir los fines de semana.
Recuerdo salir a andar en bicicleta con los amigos del barrio.
Sin ponernos de acuerdo, y sin arreglar nada de antemano, maravillosamente, coincidíamos en lugar y horario, para juntarnos a andar en bicicleta.
¿Por dónde?
No recuerdo bien, pero era por todos y por ningún lado.
Cuando llegaba fin de año, siempre había algún vecinito que venía con la bici nueva, que le había traído Papa Noel.
Qué alegría la de todos.
¡En el grupo, había bici nueva!
Lógicamente, luego de que el propietario la usara bastante, había que pedírsela para dar una vuelta en ella.
Había que sentir, en nuestras piernas, una bicicleta nueva.
Teníamos nuestras épocas, donde utilizábamos, los globos de las bombitas de agua, para atarlas en las ruedas, y al andar, hacer ese ruido ensordecedor, que a nosotros nos parecía, similar al ruido de una moto.
“Estoy esperando que sean grandes y se compren una moto de verdad” decía Fabián el mecánico, cada vez que pasábamos en frente a su taller, haciendo un ruido enloquecedor, con nuestros globos atados en las ruedas.
Febrero, era sinónimo de Carnaval.
Y fuera de ir a los corsos del barrio, donde los vecinos se tomaban su tiempo para armar las carrozas, disfraces y demás, recuerdo los juegos de agua.
Si era carnaval, debías aceptar que te podían mojar.
En la casa del colorado Matias, nos juntábamos para llenar baldes y baldes, de bombitas de agua.
Tenía una casa prácticamente ideal para estos menesteres.
En el patio, había dos canillas.
Así teníamos doble producción de llenado de los globos.
Poníamos agua hasta la mitad del balde, e íbamos poniendo las bombitas en ellos.
“No las tires, chabón. Que se revientan” siempre se escuchaba esto, por alguien que veía al más torpe del grupo, tirar la bombita al balde, haciendo que se reventara esa bombita y quizás alguna otra.
“Esta bombita, la lleno hasta la mitad, así duele” decía Cachito, dedicándosela a alguien que vaya a saber porque, él le tenía bronca.
Y salíamos a la calle, alrededor de las 4 de la tarde.
A esperar quien pasaba, para bombardearlos con las bombitas de agua.
Si eran chicas, mejor. Más divertido.
“No. A ella no” decía alguno, porque pasaba “la bonita del barrio”, que iba a trabajar y estaba vestida muy linda.
Nunca supe si el hecho de no tirarle, era porque iba a trabajar y estaba vestida para la ocasión, o porque era verdaderamente muy bonita y todos estábamos enamorados de ella, a pesar de la notable diferencia de edad.
“Gracias chicos”, no decía ella con su mejor sonrisa, agradeciendo la amabilidad de no haberla torpedeado con las impresionantes y letales bombitas de agua.
Desde los 6 o 7 años, yo iba a hacer las compras solo.
Al almacén de Don Antonio, a la panadería de la Familia Roldán, a llevar alguna carta al correo, a la tintorería de Yasamoto.
Iba y venía sin inconvenientes, porque me sentía protegido por las miradas de los diferentes vecinos, que se encontraban en las calles.
Y ellos sabían que era el menor de los Ramírez.
Ellos conocían mi nombre, y con su saludo espontaneo, era la forma de decirme: “Tranquilo, que te estoy viendo y si te pasa algo, te cuidaré”.
Jugábamos a la bolita, al tinenti, a la mancha, en todas sus versiones, al poliladrón, y muchas veces, nos sentábamos en el porche de alguna casa, tan sólo a hablar.
En mi infancia no recuerdo haber tenido esa sensación de que no sabía qué hacer, con mi tiempo de ocio.
Las vacaciones de verano duraban casi 3 meses y unos días.
Y nunca tuve la sensación de aburrimiento.
Mis días eran completos, jugando, divirtiéndome, con amigos, con vecinos, viviendo el barrio.
Y a eso de las 7 de la tarde, siempre se escuchaba, a alguna mamá decir, a viva voz, el nombre de alguno de nosotros, con la frase: “Vamos. A casa. A prepararse para cenar”.
Y había que hacer caso.
Debíamos ir corriendo a nuestras casas, porque había que bañarse y ayudar a mamá a poner la mesa, para comer en familia, a la llegada de mi papá que venía de su trabajo.
Hoy, vivimos una vida diferente.
Nada es parecido ni igual a aquella época.
Quizás tenemos más información sobre peligros y enfermedades.
Quizás la inseguridad hizo que los niños no estén jugando en la calle.
Quizás la modernidad y globalización, juega con nuestras mentes, siendo temerosos a muchas cosas, que antes no las considerábamos peligrosas.
No sé qué está bien, en este caso.
No sé, qué es mejor.
Si la vida de antes o la actual, que está cargada de tecnología y adelantos maravillosos, que supuestamente, nos tendrían que hacer la vida mejor y más fácil.
Lo único que sé, es que mientras escribía este relato, me sentí muy bien.
No sentí ni melancolía, ni tristeza.
Sino todo lo contrario.
Sentí alegría.
Me encantó volver a esos recuerdos, de esa otra vida que tuve, en mi infancia.
Llegando a la conclusión, de que tuve una maravillosa y hermosa infancia.
Espero que a vos te haya pasado lo mismo.
Son otros tiempos, nos dirán los jóvenes de hoy.
Sí.
Otros tiempos, pero verdaderamente hermosos.
De Ale Ramírez