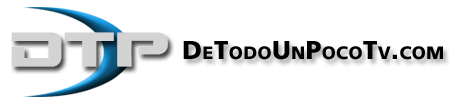Para la Casa Rosada, el poroteo parlamentario ya cerró y la reforma laboral tendría los votos necesarios en Diputados y el Senado. Diego Santilli, aún sin oficina fija, reunió apoyos para que el proyecto ingrese en extraordinarias y se convierta en ley antes de 2025 o, a más tardar, en enero. El plan oficial prevé avanzar también con la “inocencia fiscal” y abrir el debate sobre ultraactividad, prelación laboral, fondos de cese y democracia sindical. Milei busca aprovechar su momento.
Para el Gobierno, ya están los votos. El poroteo semanal fruto de las múltiples reuniones que mantuvo el flamante, y sin oficina firme, ministro del Interior Diego Santilli parecería confirmar que la cantidad de manos levantadas en las Cámaras de Diputados y el Senado alcanzaría el número necesario para que la reforma laboral sea una realidad. Y, lo más importante, quizá antes de que termine el 2025: en extraordinarias y junto con el Presupuesto, el “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, también denominado por el Ejecutivo como “inocencia fiscal” o, más familiarmente, blanqueo de los dólares en el colchón. Pero, se sabe, después del 26 de octubre el Gobierno va por todo, tratando de aprovechar la buena estrella política actual. Y, siguiendo la vieja máxima de las ciencias sociales, la economía sigue a la política y no al revés. Y cuando la política funciona, se pueden atender reformas económicas postergadas, como la laboral.
La idea es presentarla en sociedad en algunas semanas, y que para el período de extensión legislativa de extraordinarias que comenzará el 10 de diciembre, la letra final del proyecto ingrese en el Congreso y arranque su tratamiento legislativo. Y, si se puede, que antes de que termine el 2025 sea ley. O, en su defecto, que no vaya más allá de la segunda quincena de enero. Para febrero continuará el envión, y el Ejecutivo prepara la reforma tributaria. La previsional quedará para más adelante. O para un eventual segundo período de Javier Milei. La intención es que con las reformas laborales que se encaren con el proyecto aprobado y con la incorporación de unos tres millones de trabajadores a la formalidad o semiformalidad, los aportes mejoren y el rojo previsional se atenúe.
Ante el panorama, y luego del Presupuesto, la principal reforma de esta etapa del Gobierno de Javier Milei que debería pasar por el Congreso Nacional es la laboral. Y si toda la artillería que se prepara para la reforma laboral estuviera incluida, estos serían los principales capítulos que incluiría el proyecto que en días conocerá la luz. Y abrirá la polémica.
- Ultraactividad. Es una idea que viene de los tiempos de Carlos Menem y que nunca pudo ver la luz. Y que apunta al corazón del poder sindical. El fin de la ultraactividad dentro de la reforma laboral implica un cambio más que profundo en cómo funcionan los convenios colectivos cuando vencen y no se negocia uno nuevo. Hasta estos tiempos, cuando un convenio colectivo vencía, seguía vigente automáticamente hasta que sindicatos y empresas firmaran un nuevo acuerdo; y como, en general y por posición más gremial que de los privados, las negociaciones casi nunca se habilitaban, lo que se implementaba era una prórroga indefinida del convenio viejo. Así es como las actividades mantienen convenios de más de 40 o 50 años de vigencia, sobreviviendo muy mal al tiempo o quedando definitivamente sepultadas por la modernidad. La caída de la ultraactividad implicaría ahora que el convenio, si no se negocia, termina en un plazo determinado, y que si no se firma uno nuevo lo que rige es el respeto de los derechos mínimos legales (LCT) del empleado y los ya incorporados al contrato individual del trabajador.
- Prelación laboral. El Gobierno planteará el fin del principio que define hoy qué convenio colectivo (o norma) tiene prioridad para aplicarse. Por ejemplo, un convenio colectivo por empresa frente a un convenio por actividad. En la legislación argentina actual rige el principio que hace que se aplique siempre la norma más favorable para el gremio o sindicato central. Las normas actuales evitan que un convenio por empresa, sector o región negociado localmente otorgue condiciones diferentes a las previstas en un convenio más general y nacional. El Gobierno propone modificar esa prelación para dar prioridad a los convenios por empresa sobre los convenios por actividad, flexibilizando al máximo la posibilidad de aplicar condicionalidades locales y de menor dimensión por sobre las que rijan en un convenio colectivo nacional. Según la lógica de la reforma, un convenio específico de una empresa podría tener precedencia aun si es menos “beneficioso” que el convenio colectivo general. Esto permitiría que los empleadores negocien acuerdos “más flexibles” a nivel de empresa, basados en la productividad, con salarios “dinámicos”.
Para el Gobierno y algunos empresarios, esto es beneficioso porque les da más libertad para adaptar condiciones laborales según la realidad de cada empresa. Para los sindicatos, especialmente los grandes gremios nacionales, es un golpe mortal a su poder de acción. Los debilita, les quita efectividad y capacidad de reacción. Y, en definitiva, les saca el gran poder que detentan en la actualidad. Si la prelación se cambia, podría aumentar la descentralización sindical: cada empresa puede negociar por su cuenta, lo que puede fragmentar los convenios colectivos. Tienen un punto de ataque los sindicatos: los cambios en la prelación podrían llevar a diferencias salariales mayores entre trabajadores de diferentes empresas (o del mismo sector), dependiendo del “mérito” o productividad que se pacte.
Desde la mirada de los trabajadores, hay preocupación por una posible precarización: menos derechos garantizados por un convenio genérico y más dependencia de acuerdos individuales “menos favorables”. Las empresas se defienden: afirman que este tipo de cambios les permitiría negociar mejores condiciones de productividad y flexibilidad laboral, lo que llevaría a un ascenso en la facturación y a una mejor distribución de rentabilidades. Los gremios importantes critican este capítulo afirmando que cuanto menor el tamaño de la empresa, más desprotección habrá para los empleados.
- Sindicatos capitalistas. La intención del Gobierno es avanzar en una legislación ya habilitada desde junio del año pasado en la Ley Bases II y que implica la creación de los Fondos de Cese. La idea parte de los laboratorios del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y apunta a cambiar, de raíz, la relación entre el Gobierno, el mundo sindical y los trabajadores en relación de dependencia desde la visión donde el Ejecutivo ve el punto de contacto entre las partes: el dinero. Y la manera en que puede solucionarse de raíz uno de los problemas más complejos a los que siempre apuntan los privados: cómo solventar un sistema de despidos extremadamente costoso, al punto de convertirse en una traba sustancial en el momento de evaluar la contratación de nuevos empleados.
Con estos nuevos Fondos de Despido, la intención es replicar una experiencia aparentemente exitosa traída de las huestes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que regula de manera flexible el momento en que un trabajador del gremio queda sin actividad por la finalización de una obra.
El mecanismo de este “Fondo de Cese Laboral”, amparado por ley, reemplaza a la indemnización por antigüedad y es financiado con aportes mensuales del empleador: 12% durante el primer año de la relación laboral y 8% a partir del segundo. En caso de despido o finalización de obra, el trabajador puede retirar el dinero acumulado. Para esto debe tener al menos ocho meses de trabajo con aportes en los últimos dos años.
Y aquí viene la novedad “capitalista”: se administra a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), con participación directa de los sindicatos en las decisiones. Dicho de otra manera, los gremios podrán integrar la sociedad que decidirá inversiones financieras o reales para manejar el dinero que trabajadores y privados aportarán al fideicomiso, del cual saldrá la plata para pagar futuras indemnizaciones. Podrán decidir, por ejemplo, si esos fondos se colocan en obras de infraestructura, empresas con potencial de crecimiento y emprendimientos privados con futuro; o, en su defecto, en apuestas financieras como plazos fijos, acciones, bonos, obligaciones negociables, letras públicas o, por qué no, algún “carry trade”. Todo vale en un fideicomiso avalado y fiscalizado por la CNV, más en tiempos libertarios. Y, en un país abierto, incluso con sindicatos tradicionales y “gordos” como accionistas. Y, por qué no, también de tendencia de izquierda.
- Democracia sindical. Está en estudio dentro del Gobierno incluir o no en la reforma laboral este capítulo fundamental, polémico y donde el primer presidente de la nueva democracia, Raúl Alfonsín, no pudo avanzar con la recordada Ley Mucci. Por ejemplo, eliminar el “unicato” (la idea de que haya un solo sindicato representativo por rama), prohibir reelecciones indefinidas de dirigentes sindicales, etc. También habían propuesto que los trabajadores elijan más libremente a sus representantes gremiales para romper lo que consideran “aparatismo sindical” o liderazgos muy enquistados.
Para algunas fuentes del oficialismo, incluir esta reforma es fundamental, clave e imprescindible. Además de aprovechar un momento político que, se cree, no se repetirá al menos en los próximos dos años. Para otros, la intención de hacer flamear la posibilidad de un avance sobre la “democracia sindical” es una manera de abrir una negociación con los sindicatos de la CGT: aprobar ultraactividad, prelación y los fondos de cese a cambio de no avanzar en la democratización de la representación sindical.
Se verá. Y pronto.
Fuente Perfil